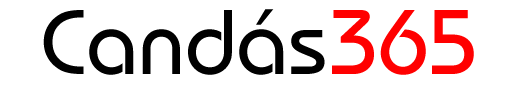(dpa) – La psicóloga Kathrin Ohla sabe bien cómo es cuando a uno no le gusta en absoluto un alimento. «A mí siempre me pareció insoportablemente amargo el col de Bruselas», dice. Pero como escuchaba una y otra vez cuántos nutrientes tenía, hizo una prueba: durante una semana, se obligó a comer coles de Bruselas todos los días para acostumbrarse a su sabor.

Porque esa es una de las muchas conclusiones importantes de investigadores del gusto como Ohla, de la Universidad de Münster, o Maik Behrens, del Instituto Leibniz de Biología Sistemática Nutricional en Freising: los gustos pueden cambiar. Pero no el percibir el sabor del brócoli o el col de Bruselas como muy amargo: eso es, efectivamente, hereditario.
«Hay causas genéticas para el reconocimiento de determinadas sustancias amargas», dice Behrens. El responsable de ello es el gen TAS2R38. En aquellos que lo tienen operativo, determinadas sustancias amargas pueden saber más intensas. «Ese es el caso de la mayoría de las personas», señala el biólogo. Aproximadamente un 30 por ciento de la población, sin embargo, no percibe ese sabor.
Para la percepción del sabor «amargo» hay además otra característica de nuestra lengua: y es que en las llamadas papilas gustativas hay hasta 25 receptores gustativos para él. Lo habitual en los otros sabores -dulce, ácido, salado y umami- son uno o dos.
Hablando de umami, esta cualidad del sentido del gusto, bajo la que se entiende «sabroso», es la más joven de las cinco y fue reconocida por la ciencia del hemisferio occidental hace unos 20 años. Se la percibe sobre todo en alimentos ricos en proteínas.
Actualmente, los investigadores discuten sobre si también «grasoso» puede ser un elemento. «Algunas moléculas decisivas también se encuentran realmente en la lengua y las papilas gustativas», dice Behrens.
Sin embargo, a partir de sus propias investigaciones sabe que para una percepción en ese sentido también es decisiva la textura. Es decir, que adicionalmente también es necesaria determinada cremosidad de la sustancia para percibirla como «grasosa». «Eso para mí es un indicio de que no se trata de un sabor básico».
Para el pesar de los investigadores se mantiene hasta hoy la idea de que los receptores gustativos se encuentran en determinadas zonas de la lengua, es decir, que lo «dulce» se percibe, por ejemplo, adelante y lo «ácido» y lo «salado» en los bordes. «Eso es realmente una tontería», sostiene Ohla.
Lo correcto es más bien que las papilas están distribuidas de forma uniforme en la lengua, aunque en la zona posterior se encuentran especialmente muchos receptores de lo amargo. «Eso tiene sentido», dice. Porque cuando se estimula esa zona, se estimula un nervio extra, que puede generar el reflejo nauseoso, explica. Una medida de protección de nuestro cuerpo para que determinadas sustancias incomibles o tóxicas puedan ser expulsadas de inmediato.
«Todo lo que activa las papilas gustativas es trasladado a través de las fibras nerviosas hasta el cerebro. Allí se forma entonces una impresión general del sabor», acota Maik Behrens. En el uso general del idioma hay muchos sentidos que participan: «No por nada se dice que también se come con los ojos», añade.
Una importancia más grande tiene el olor, que se percibe retronasalmente: es decir, saliendo de la cavidad bucal a través de la garganta hacia los receptores en la zona de la nariz. Esa es la razón por la que uno siente menos los sabores cuando está resfriado. «En realidad, uno solo huele menos», explica el biólogo.
Lo que sí está mal es relacionar «picante» con el sentido del gusto. «Realmente es un estímulo a una terminación nerviosa en la cavidad bucal, que puede ocurrir de la misma manera en la piel», dice Behrens. Es decir que si uno cree que algo sabe picante, estrictamente no se trata del gusto. «Lo picante no es un sabor, sino una percepción de dolor o temperatura», asegura Ohla.
Pero no importa cómo se lo formule. Es un hecho que a algunas personas les gustan algunos alimentos que a otras les parecen repulsivos. Por ejemplo, el cilantro. «Algunos dicen que sabe a jabón. A otros les resulta muy agradable», dice la psicóloga. En este caso la responsabilidad principal no recae en los receptores en la lengua, sino en una variación genética del sentido del olfato. Y es que este dispone de numerosos receptores y genera así también diversidad en las percepciones.
Y también el entorno tiene influencia en cómo se perciben los sabores. «En las preferencias también tiene un papel la socialización», explica Behrens. «En países asiáticos, por ejemplo, donde el cilantro se utiliza mucho más, hay mucho menos personas que lo rechazan». Es posible que alguna vez la aceptación de esta planta aromática sea similar a la del ajo.
Ya de bebés las personas desarrollan preferencias. Según investigaciones recientes, incluso ya en el vientre materno. Que tengan una gran preferencia por lo dulce y por lo umami y un fuerte rechazo a las sustancias amargas, es algo que diseñó bien la naturaleza. «Si uno ve cómo está compuesta la leche materna, que contiene gran cantidad de azúcar y proteínas, un bebé hace bien en que le guste enseguida y pueda así crecer bien», señala Ohla.
Muchas sustancias amargas, en cambio, son dañinas en concentraciones altas o incluso tóxicas: «El rechazo innato es en primera medida un mecanismo de protección».
Con el transcurso del tiempo, sin embargo, cuando los niños son confrontados una y otra vez con nuevos alimentos y nuevos sabores, este rechazo puede reducirse. «Uno se puede acostumbrar a casi todo», asegura la científica. «Ahí llega la psicología y se superpone a la genética».
Aquellos que son más bien abiertos y valientes con respecto a nuevos platos y recetas, también tienen una mayor aceptación con respecto a nuevos sabores, precisa. «Eso se puede entrenar. Y vale la pena porque entonces se abren un montón de posibilidades nuevas en la comida», dice Ohla.
De hecho su propio experimento con los coles de Bruselas tuvo éxito. «Los primeros días fueron realmente terribles», recuerda. «Pero ahora es una de mis verduras favoritas».
Por Katja Sponholz (dpa)