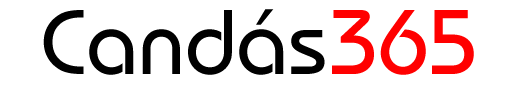(dpa) – Ali Nur enterró a su hijo y partió junto a su mujer, Salado, y sus otros hijos que lograron sobrevivir. Se alejó del pueblo en el que vivió con los 11 miembros de su familia, el mismo en el que habían vivido sus padres y sus abuelos, se alejó de la tierra que los alimentó por generaciones.

«¿Cómo se pudo llegar a algo así?», se pregunta este hombre delgado envuelto en un macawiis, el tradicional sarong (falda de tela) de los hombres somalíes. «Antes, nuestros campos arrojaban cosechas tan ricas que teníamos semillas para la próxima temporada y podíamos vender muchas cosas, como maíz y sorgo, y teníamos mucho ganado», afirma.
Pero desde que en Somalia y otros países del cuerno de África cesó la lluvia -no llueve desde hace ya cuatro temporadas- la vida cambió dramáticamente. El ganado ya no encontró nada que comer en medio del paisaje seco. Tampoco había más nada que cosechar. Las reservas se agotaron y Ali pudo comprobar cómo sus hijos perdían cada vez más peso y se ponían más débiles. Su hija más chica, de apenas un año, no logró sobrevivir al hambre.
Habiba, de 12 años, la niña más grande de la familia, no pudo asistir más a la madrasa, la escuela coránica. En lugar de ello, la delicada niña de grandes ojos partía cada mañana hasta el pozo de agua más cercano en funcionamiento. Esto implicaba un camino de una hora a pie solo de ida para regresar con un bidón lleno de diez litros, una carga pesada para los hombros estrechos de Habiba.
«Hace dos semanas decidimos partir y caminamos hasta Baidoa», dice Ali Nur. La familia, que en ese entonces fue una de las primeras en llegar al campamento Bulo Isaq, recorrió 90 kilómetros a pie. Poco quedó del alguna vez orgulloso y pudiente granjero Ali.
«Busqué trabajo en la ciudad, pero actualmente hay muchos refugiados», explica. «Si tengo suerte quizá consiga un trabajo de algunas horas o un día», añade.
En la choza de al lado vive Bushiya Farah con tres de sus hijos. Su esposo y los dos hijos más grandes se quedaron de momento en el pueblo para tratar de aguantar allí hasta la próxima temporada de lluvia en otoño. Si es que esta llega.
Los pronósticos del clima a largo plazo no son prometedores. «Inshallah» («si Dios quiere»), dice Bushiya cuando piensa en la lluvia y, con ella, la posibilidad de volver a su anterior vida, aunque esta haya quedado hecha trizas.
«En mayo murió nuestra última vaca», cuenta. La familia contaba con 20 vacas, que eran su orgullo y significaban su bienestar. Pero con la muerte de la última vaca ya no quedó leche para sus hijos o para vender en el mercado. «Juntaba hierba y la cocinaba para poder darles algo de comer a mis hijos», recuerda Bushiya. Pero luego se agotó también esa fuente de alimentación. Entonces solo quedó el camino hacia Baidoa, la tercera mayor ciudad de Somalia, en el suroeste del país.
Primero llegaron decenas, luego cientos, hoy ya son miles. Alrededor de la ciudad se fueron formando en las últimas semanas y meses cada vez más campamentos nuevos para las personas que huyeron de la sequía.
Naciones Unidas parte de la base de que 230.000 personas huyeron de la sequía tan solo en el suroeste de Somalia. Adam Abdelmoula, coordinador de ayuda de emergencia para Somalia de la ONU, calcula que el número de personas afectadas por la sequía en toda Somalia será de más de siete millones para fin de año. Añade que el número de niños desnutridos podría aumentar a 1,4 millones.
Puede que Baidoa sea la tercera ciudad más grande de Somalia, pero las calles asfaltadas son una excepción. Carros tirados por burros y tuktuks dominan la escena callejera, salvo los vehículos todoterreno de los trabajadores de la ONU y otras organizaciones de ayuda. Las cabras y ovejas buscan sombra y husmean en las banquinas de la calle en busca de alimento. En los mercados, los puestos tienen alimentos, pero para muchas de las personas que huyeron de la sequía, los precios son impagables.
Las medidas de ayuda para las personas de estos pueblos se ven dificultadas por la situación del país, marcada por los conflictos y la violencia. El gobierno tiene el control sobre las ciudades y puede facilitar el trabajo de las organizaciones de ayuda allí. Pero a 15 kilómetros de Baidoa comienza la zona de dominio de la milicia islamista Al-Shabaab, que no permite el transporte de mercancías y suministros de socorro. Viajar a través de esos territorios implica poner la propia vida en riesgo, incluso para los somalíes.
¿Hay problemas entre los locales y los recién llegados por la competencia por el agua potable y la madera para hacer fuego? Abdi Adam Abdirahman, quien dirige el campamento de Bulo Isaq, mueve enérgicamente la cabeza en forma de negación. «A fin de cuentas, pertenecemos todos al mismo clan», dice este hombre de 38 años.
«Algunos refugiados tienen parientes lejanos aquí en Baidoa. Para nosotros rige la regla de que debemos tratarlos como a nuestra propia familia. Si pertenecieran a otro clan sería distinto. Pero en ese caso ni siquiera hubieran venido hasta aquí», indica.
El jefe de campamento es el encargado de informar a los recién llegados sobre todas las cosas importantes, funciona como contacto con las autoridades y responde a las necesidades. Es un mediador y un consejero. También presta su oído a los recién llegados, que necesitan de un lugar para construirse una choza con ramas y restos de tela. «Las necesidades son muchas. Son muchas las personas que lo perdieron todo», asegura.
Entre los que ven su existencia reducida a escombros después de una larga vida de trabajo duro se encuentra Farah Mohamed, quien dice tener 77 años. Tiene el cabello y la barba teñidos de rojo fuerte con henna. «Lo sé bien, por muchos años nuestra tierra fue fértil». cuenta.
«Podía sacarle diez mazorcas a una sola planta de maíz», asegura. Pero eso fue en el pasado, acota, no solo por la sequía y la falta de lluvias. «No sé nada sobre este clima», dice encogiéndose de hombros. «Pero producimos menos ya desde antes de la sequía», añade.
Detrás de Farah, un niño escucha con curiosidad. En su camiseta llena de agujeros se lee «never give up» («nunca te rindas», en inglés). Pero en el campamento reinan más la resignación y el miedo al futuro que la esperanza. Una anciana sentada junto a Farah toma la palabra: «Nuestros niños se mueren de hambre. ¡No nos olviden!».
Por Eva Krafczyk (dpa)