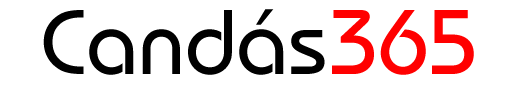Un insecto pasa su corta vida sáltandose la valla de todos los jardines, por ir libando el néctar de las flores multicolores. Al cabo de mucho revoloteo, siente una cierta fatiga y, al posarse sobre la rama de un pino, ve formarse sobre su antena una gruesa gota de ámbar donde queda atrapado un destello cegador: metáfora del poeta que, ante la perspectiva de quedar fosilizado, se pregunta: “¿Acaso quiero la inmortalidad? ¿O prefiero seguir zumbando de flor en flor mientras este frágil cuerpecito aguante?”.
Los griegos antiguos llamaban al ámbar élektron, “brillante”, y observaron que al frotar una pieza de resina fosilizada contra el manto de ruda lana, se carga de energía magnética que atrae las partículas más leves del entorno. Ahí empieza, digamos, todo el rocanrol. Y el delirio se transmite, como a lo largo de una cadena magnetizada, de eslabón en eslabón, hasta el último cliente de un bar de madrugada que contempla el fondo de su vaso medio vacío.
La canción fue comenzada hace casi veinte años, oscilando entre el lirismo de la vieja trova y el humor de la guaracha, dos géneros provenientes del Oriente cubano.
Quedó sin resolver hasta hace poco el encaje entre música y letra, que una mañana se produjo sin pensar en ello, a tiempo para empezar a rodar en el trío de Juan Perro y entrar a formar parte en las sesiones de grabación de El viaje.