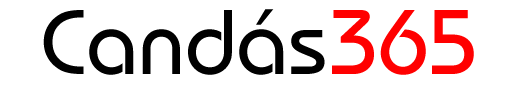Nueva York, 17 sep (dpa) – Antes de que Andrei Matorin comience a tocar su violín eléctrico ante el público, se pone a preparar unas palomitas (popcorn) en su casa. Cuando el maíz empieza a estallar ya han llegado los primeros invitados: toman mantas y cojines del dormitorio del músico y suben los cuatro pisos hasta el tejado. El sol se pone y dibuja la silueta de los rascacielos de Nueva York, sopla una brisa suave: el concierto puede comenzar.
Nueva York, 17 sep (dpa) – Antes de que Andrei Matorin comience a tocar su violín eléctrico ante el público, se pone a preparar unas palomitas (popcorn) en su casa. Cuando el maíz empieza a estallar ya han llegado los primeros invitados: toman mantas y cojines del dormitorio del músico y suben los cuatro pisos hasta el tejado. El sol se pone y dibuja la silueta de los rascacielos de Nueva York, sopla una brisa suave: el concierto puede comenzar.
Trasladar la cultura al salón de casa, encuentros reales en lugar de sonidos digitales. A través de plataformas online como Sofar o Sofaconcerts, locales y turistas pueden encontrar veladas musicales íntimas, lecturas, cenas o debates saltándose a los grandes organizadores de eventos. En Estados Unidos la web Artery, que pone en contacto a artistas con anfitriones, ha crecido hasta convertirse en una especie de Airbnb para amigos de la cultura. ¿Se construye en estas webs la economía cultural compartida del futuro?
En los primeros seis meses de 2018 una entrada para ver a grandes nombres como Bruno Mars, Taylor Swift o los Rolling Stones costaba de media 96 dólares (82 euros), según cálculos de la empresa de investigación de mercado Pollstar. En Estados Unidos el récord lo ostenta el musical «Hamilton»: en las navidades de 2017 una entrada costaba 1.150 dólares.
Bien es cierto que las sesiones en los salones privados no se pueden comparar. Pero con precios de 10 a 15 euros, Artery, Sofar y compañía ofrecen acceder a la cultura a aquellos que de otra manera no pueden permitirse asistir a un concierto o un musical.
El rapero Chris Carr, que ya ha participado en más de 50 espectáculos de Artery, alaba la autonomía que ganan los artistas, ya que pueden reservar ellos mismos sus actuaciones evitando a los gestores de eventos, agentes y promotores. «Yo veo a dónde va todo el dinero», dice.
Todo esto recuerda un poco a lo ocurrido con Airbnb y Uber, cuya irrumpción pilló desprevenidos a los empresarios profesionales de hoteles y taxis. Con Artery se gana más que actuando en salas pequeñas y populares», cuenta Ian Sims, cuyo nombre artístico es Run Child Run. «Los bares piden mucho dinero y no dan nada pese a que venden muchas bebidas», explica y añade que a menudo los empresarios son simplemente «usureros».
Actualmente, la web Artery, creada hace ocho años y medio, está presente en más de 30 países además de Estados Unidos y Canadá. Sofar está activo en más de 400 ciudades en los siete continentes del mundo, según sus propios datos.
La idea de estas actuaciones personales no es nueva, dice el confundador de Artery Vladic Ravich. «Existe desde que se descubrió el fuego», señala. Pero Internet permite que artistas y anfitriones entren en contacto saltándose a los intermediarios profesionales.
Artery se lleva el cinco por ciento de los ingresos, el resto se lo reparten entre anfitriones y artistas. Al igual que ocurre con Airbnb, que permite alojarse en todo tipo de sitios -desde una casa barco a un loft de lujo- son los propios organizadores los que deciden cómo y dónde se desarrollan las veladas.
«No tenemos ningún mánager de escenario, ni técnico de luces ni pirotecnia», dice Ravich. «Nuestro enfoque es la intimidad», añade. Y así como Airbnb aspira a que sus estancias sean lo más parecido a vivir con amigos, las sesiones en el salón son como conciertos en casas de amigos.
Con el violinista eléctrico Matorin esta sensación se crea gracias a las mantas, el cacao mexicano y su improvisación con el violín que él describe como «viaje» y «despertar». Este brasileño de 32 años que toca su instrumento desde los seis, mezcla armonías, deja que los tonos se hundan, los eleva de nuevo y manda ecos y otros efectos a través de los pedales. «La energía de las personas que se encuentran en la habitación influye mucho en lo que toco», asegura.
Vladich deja claro que Artery no es un «mercado» al estilo Airbnb y Uber en el que los artistas pujan por valoraciones y precios baratos. Tanto a él como a la confundadora Salimah Ebrahim lo que le importa es la comunidad. Y hoy en día, ésta está demasiado alejada del proceso creativo, dice Matorin, igual que ocurre en los grandes espectáculos en directo en los que se trata de simular la cercanía o la participación a través de luces, videos y altavoces.
«Originariamente, la cultura en el hogar era la manera de compartir música. Todo el mundo tenía un piano en casa. No teníamos reproductores de CD, altovoces y Spotify. Si querías escuchar música, tenías que tocarla», añade Matorin.
Por Johannes Schmitt-Tegge (dpa)