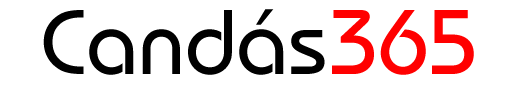(dpa) – Al menos 35.000 personas se encuentran alojadas en el campamento levantado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el gobierno regional del Kurdistán en el norte de Irak para acoger el éxodo de desplazados yazidíes que ha dejado la ofensiva de los yihadistas del Estado Islámico (EI) en la región de Shingal.
Mientras los peshmergas kurdos y las tropas iraquíes continúan con la ofensiva para retomar las ciudades de Mosul y Tikrit, estas personas son el testimonio vivo de la amenaza que vive Irak.
«Cuando los islamistas entraron en nuestro pueblo, tuvimos que huir rápidamente sin poder llevar alimentos o agua para el viaje”, comenta a dpa Jamih Haji Khalif, cuyo hermano fue ametrallado por los yihadistas cuando huía con su familia.
Jamih Haji Khalif es yazidí, lo que lo convierte, a ojos del Estado Islámico, en un hereje y un infiel. La comunidad yazidí sigue una religión propia, que incluye elementos del zoroastrismo, cristianismo e islam, y cuenta con unos 600.000 miembros, repartidos en la región que forman las fronteras entre Irak, Siria, Turquía e Irán.
Sufren persecución desde el Imperio Otomano y eso ha alimentado los prejuicios contra ellos, además de sus creencias: profesan una fe que incorpora elementos de distintos credos y adoran al Malak Taus (El ángel pavo real), el supremo entre los siete ángeles que gobernaron el Universo tras la creación divina. Suelen entrar descalzos en los templos y tienen influencia persa, pero lo que llama la atención son sus costumbres. Por ejemplo, no comen lechuga.
Con sus dos hijos, su mujer y varios vecinos, Jamih anduvo hasta las montañas de Shingal, donde se escondieron en diversas cuevas. “Los más viejos o los que peor estaban físicamente se fueron quedando atrás siendo alcanzados por los islamistas que nos estaban persiguiendo”, recuerda mientras enseña fotografías en su teléfono móvil de aquella odisea.
Los ojos se le llenan de lágrimas cuando rememora la huida. «Por el camino fuimos encontrando cadáveres de niños, pero no habían sido ejecutados, sino que murieron de sed y de hambre. Vi cómo una madre moría mientras daba de mamar a su bebé. Jamás olvidaré lo que viví aquellos días”, comenta desde su tienda de campaña.
“Aquellos días eran muy, muy calurosos y andábamos horas y horas. Mis hijos estaban agotados y se morían de sed. Así que me sequé la frente con un pañuelo y les di de beber mi sudor”, confiesa Jamih mientras mira a su esposa mecer a su hijo de apenas unos meses de vida. “Vivimos en unas condiciones pésimas, pero somos unos afortunados. Mis hijos podrían haber muerto pero estamos todos vivos. Al final, eso es lo que importa».
Según la religión yazidí, el mundo está protegido por Dios y siete ángeles, aunque uno de estos fue expulsado del paraíso por no querer postrarse ante Adán. Musulmanes fundamentalistas identifican la idea del ángel caído con el diablo y acusan a los yazidíes de adorar al demonio.
«Los islamistas secuestraron a mi mejor amiga. La encerraron en un cuarto. Cerraron puertas y ventanas. Cuatro hombres se metieron con ella en la habitación y la violaron una vez y otra y otra… Cuando se quedaron dormidos, ella pudo escapar hacia las montañas”, recuerda Xhazal, de tan sólo 18 años. “Yo tuve la suerte de huir de Talafar -su pueblo natal- unas horas antes de que ellos lo tomaran».
La muchacha hace una larga pausa y toma aire para continuar: “A las mujeres, además de vendernos como esclavas o violarnos, nos obligan a casarnos con los combatientes del Estado Islámico para que abusen de nosotras, y luego, si no les servimos más, nos matan”.
Xhazal acude, junto con varias amigas y familiares, al sagrado templo de los yazidíes en las montañas de Lalish, cerca de Dohuk. Allí, el llanto de Ayshye Heji retumba por las paredes. Algunos fieles se giran para mirar a la oronda mujer que llora a lágrima viva pidiendo ayuda a Dios. Otros hacen oídos sordos.
«Cada día vienen cientos de yazidíes a pedir por sus familiares desaparecidos, para poder volver a sus casas. Cada persona que viene aquí a rezar tiene su propio drama; al final, se acaban inmunizando y no se inquietan por el dolor ajeno”, confiesa Zeid Smail Murad, uno de los custodios del templo.
Un velo blanco cubre el cabello canoso de Ayshye. La mujer se acerca a uno de los muros del templo, que están cubiertos de llamativos pañuelos de colores chillones, y continúan suplicando por sus hijos, por su casa y por sus sobrinas. “Doce de mis sobrinas fueron capturadas por los islamistas cuando tomaron mi pueblo. No pudieron escapar junto con el resto de la familia, y desde entonces no sabemos qué suerte han corrido”, confiesa la mujer que, bajo ningún concepto, quiere hablar de violaciones o de venta como esclavas.
Se niega a creer que esa sea la suerte que hayan corrido sus sobrinas. “Recuperarán la libertad y volverán a estar con nosotros», dice, pese a que sabe mejor que nadie que la piedad y la benevolencia no son palabras que figuren en el vocabulario de los islamistas. Uno de sus hijos fue degollado y el otro permanece desaparecido. “Sólo me queda reazar para que mis sobrinas vuelvan. Eso es lo que está en mi mano y eso hago. El resto depende de Dios y de su misericordia”, se sincera.
Cuando EI comenzó a ejecutar de manera masiva a los yazidíes, miles de ellos huyeron hasta las montañas de Shingal para acabar refugiándose en Lalish, a resguardo del templo donde creían que estarían completamente a salvo. “Llegamos a contabilizar cerca de 8.000 personas», recuerda Zeid Smail Murad.
Pero a principios de agosto un hombre se suicidó en el interior del templo, lo que hizo que cundiera el pánico. «Se tomó como una advertencia divina. La gente pensó que era una señal para que huyesen ya que los islamistas vendrían hasta aquí y los matarían a todos», asevera.
Pero no todos huyeron. Jano Quto decidió quedarse junto con toda su familia, a pesar de las condiciones de vida tan duras. “No confío en los árabes. Cuando aparecieron los yihadistas, fueron nuestros vecinos árabes los que nos denunciaron para que nos degollasen. Prefiero quedarme aquí y si tengo que morir… prefiero hacerlo en este suelo santo que pisan mis pies”, afirma haciendo referencia a su templo. «Los árabes apoyan al Estado Islámico en este genocidio».
Por Antonio Pampliega