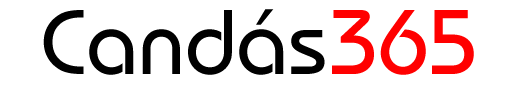Cada vez más políticos llegan con respuestas escritas a los debates. La política pierde naturalidad y gana guion, ¿qué pasa con la autenticidad?

Hay gestos que lo dicen todo. Un político se levanta, mira al frente, desenfunda unas cuartillas perfectamente ordenadas y, sin apenas pestañear, comienza a leer lo que su equipo ha preparado. El papel pesa más que la idea. La palabra espontánea se desvanece. Y el debate, ese espacio que debería servir para escuchar, entender y responder, se convierte en una coreografía previsible.
Cada vez es más habitual que los representantes públicos lleguen a los plenos, ruedas de prensa o debates parlamentarios con las respuestas escritas de antemano. No importa cuál sea la pregunta, el tono o el contexto: la respuesta ya está lista. Un monólogo vestido de diálogo. Una conversación sin sorpresa.
La política moderna, obsesionada con el control, parece haber olvidado el valor de la naturalidad. La improvisación —que no es lo mismo que la improvisación irresponsable— se percibe como un riesgo, cuando en realidad es una muestra de inteligencia y dominio del tema.
Saber escuchar, pensar y responder sin mirar un papel es una habilidad que hoy escasea, pero que el ciudadano sigue reconociendo y valorando.
La pregunta es sencilla: ¿en qué momento dejamos de querer políticos que hablen y empezamos a conformarnos con portavoces que leen?
El guion protege, sí. Evita errores, matices y contradicciones. Pero también mata la cercanía, la emoción y la posibilidad de construir confianza. La gente no conecta con los discursos perfectos, sino con las personas que piensan en voz alta, que cometen errores, que se atreven a decir “no lo sé, déjeme revisarlo”.
En una sociedad tan acostumbrada al maquillaje comunicativo, la espontaneidad se ha vuelto un acto casi revolucionario. Lo paradójico es que la ciudadanía pide autenticidad, pero el sistema premia la cautela. Y así, entre argumentarios, asesores y estrategias, la política se va pareciendo cada vez más a un teatro de réplica memorizada.
No se trata de rechazar la preparación —nadie debería improvisar en todo—, sino de recuperar la esencia del diálogo. Un debate es un intercambio, no una lectura. Una pregunta merece una respuesta, no un párrafo aprendido. Si todo está escrito antes de empezar, el resultado es tan previsible que pierde su sentido democrático.
Los viejos oradores lo sabían. Hablar bien no era repetir un texto, sino pensar con claridad, sentir el momento y tener la valentía de sostener una idea ante la mirada del otro. Aquello exigía convicción y conocimiento, no solo entrenamiento.
Quizás el problema no sea de los políticos, sino del entorno que los rodea. Los medios miden cada palabra, las redes amplifican cada error y los adversarios convierten cualquier duda en una debilidad. En ese ecosistema, leer una hoja parece más seguro que mirar al interlocutor. Pero también más distante.
La política necesita recuperar algo tan simple como la humanidad del lenguaje.
Cuando las respuestas se escriben antes de escuchar las preguntas, el diálogo muere antes de nacer. Y cuando el ciudadano percibe que todo está guionizado, que el político solo habla dentro de los márgenes de lo permitido por su equipo, aparece la desconexión.
El futuro de la política no debería escribirse en un papel antes del debate. Debería construirse en la palabra viva, en la escucha, en la inteligencia del momento. Porque la democracia también se alimenta de eso: de la autenticidad.
Nacho Bermúdez